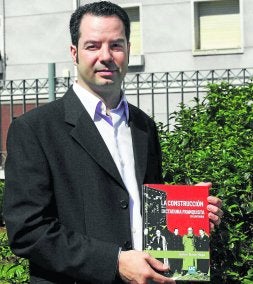
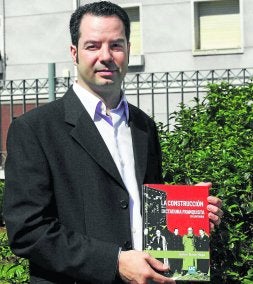
Secciones
Servicios
Destacamos
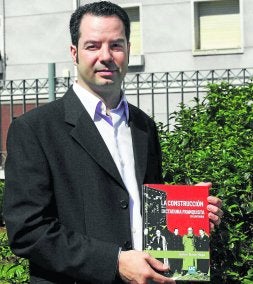
JOSÉ LUIS PÉREZ
Domingo, 12 de julio 2009, 14:45
-Con esta nueva publicación, usted profundiza en una etapa de la historia reciente de Cantabria que escasamente ha centrado la atención de los investigadores. ¿A qué cree que es debido?
-A decir verdad, supongo que las causas no son fáciles de explicar, porque hasta tiempos recientes tanto la Segunda República como la Guerra Civil y la dictadura han recibido en Cantabria una escasa atención, cuando en otras regiones ésta ha sido mucho mayor, de modo que existe un retraso relevante. Quizá, en parte, tenga que ver con la escasa fortaleza de instituciones o de un tejido social que hayan favorecido la profundización en estos temas. Luego también hay una circunstancia que hasta cierto punto puede ser más casual, que haya habido pocos investigadores que se hayan decidido por estos períodos, eso tiene que ver con decisiones e inquietudes personales.
-¿Hay suficiente distancia ya para hacer una historia del periodo franquista en Cantabria desapasionada?
-La verdad, creo que si tuviéramos que guardar una distancia tan larga para analizar los sucesos, no podríamos analizar ni comprender nuestro presente. Yo creo que se debe hacer historia del período franquista, de la transición y de la democracia, como se hace sobre la revolución liberal en España, donde también hay debates apasionados.
-El vacío historiográfico sobre esta etapa destapa la necesidad de que se realicen nuevos trabajos. ¿En qué dirección cree que deberían centrarse?
-Hay muchas cuestiones: sobre la oposición al franquismo hay bastante por estudiar, aparte de los trabajos de Cecilia Gutiérrez sobre UGT o Valentín Andrés y otros sobre la guerrilla, estaría por estudiar el ámbito del PCE y Comisiones Obreras, que tuvo una importancia fundamental en la lucha contra la dictadura, o los grupos cristianos de base como la HOAC. Y no se ha estudiado nada de la historia social de la posguerra y luego de la etapa del desarrollismo, que también es fundamental para entender cómo se vivió la época y se fue configurando la Cantabria actual.
-¿Qué representa este trabajo en su trayectoria investigadora?
-Para mí es muy importante esta publicación, porque supone dar a la luz una parte importante de los resultados de mi tesis y porque creo que puede hacer aportaciones al debate sobre la cuestión en la historiografía nacional, es algo que me estaban pidiendo otros colegas hace tiempo.
-Centrándonos más en el contenido del libro, usted ciñe el estudio al periodo entre 1937 y 1951. ¿Por qué razones?
-En este tipo de estudios era frecuente llegar sólo hasta 1945 y, desde mi punto de vista, resultaba fundamental analizar la segunda mitad de esa década, para comprobar si los cambios aparentes en la política nacional tenían un equivalente en las provincias. Y también porque los primeros datos apuntaban más bien a que a lo largo de los cuarenta era cuando se producía un asentamiento de la clase política local y provincial. Por otro lado, después de la difícil situación atravesada por la dictadura después de 1945, para 1950 el régimen ya estaba sobradamente consolidado y era muy estable. Por último, también influyeron cuestiones más prácticas, como las limitaciones cronológicas para la consulta de muchas fuentes de archivo.
-Entran las tropas nacionales en Cantabria, meses después concluye la Guerra Civil y... ¿empieza la venganza? ¿Hubo mucho revanchismo?
-Pues la verdad es que sí, no conocemos las cifras exactas de muertos por la represión franquista, pero está claro que superan los 2.500, tirando por lo bajo, y muchas de las víctimas lo son simplemente por su condición de militantes o simpatizantes del bando republicano, en especial de las fuerzas obreras. Sin contar los encarcelados, los torturados, los condenados al hambre, la tremenda atmósfera de miedo y represión de la posguerra. A veces se dice que fueron 'cosas de la guerra', 'inevitables', pero la represión no se limita al período inmediato a la entrada de las tropas, sino que se prolonga enormemente y ésta es una circunstancia que no encontramos en otras guerras civiles.
-¿Qué características generales aplica para este periodo en Cantabria en cuanto a su organización política?
-Yo destacaría sobre todo la fuerte centralización y el estrecho control de todas las instituciones públicas desde el poder central y sus representantes, así como el fuerte peso que va conquistando Falange dentro de estas instituciones.
-¿A qué personajes citaría como protagonistas de la nueva organización del estado franquista en Cantabria tras la Guerra? ¿Qué papel jugaron los gobernadores?
-Pues sobre todo los gobernadores civiles tuvieron un peso fundamental como máxima autoridad de la provincia, supervisando las instituciones, nombrando a los diversos cargos, controlando y dirigiendo la vida social y política hasta extremos sorprendentes. Entre los gobernadores yo citaría a Carlos Ruiz García, un falangista convencido, que fue el primero que acumuló en la provincia los cargos de gobernador civil y jefe provincial de Falange (dos cargos hasta entonces separados y con frecuencia enfrentados) y que impulsó decididamente el acceso de la vieja guardia a las instituciones. También a Joaquín Reguera Sevilla, que fue gobernador y jefe provincial durante casi una década, que tenía un enorme control de la vida provincial y que incluso no dudó en enfrentarse con el obispo Eguino por las actividades de la HOAC. Además de estos dos últimos, en la portada del libro tenemos también a otros personajes importantes, como el alcalde de Santander Emilio Pino, un monárquico mal visto por Falange, a quien correspondió iniciar la difícil reconstrucción de la ciudad tras el incendio y que por estos motivos tuvo fuertes encontronazos con otras autoridades del régimen, entre ellos el presidente de la Diputación, Francisco Nárdiz (también en la portada). El enfrentamiento entre ellos llegó incluso a las manos y originó la destitución fulminante de ambos por Reguera, que aprovechó para poner el ayuntamiento bajo su control.
-¿Qué papel tuvo la Falange en estos años?
-Desde luego, tuvo un papel fundamental, que no fue meramente decorativo o de fachada como algunos han creído. Es cierto que algunas de sus reivindicaciones fueron dejadas de lado, pero el hecho es que los falangistas tuvieron la posición más relevante en las instituciones y que el Movimiento tuvo unas funciones fundamentales en la propaganda del régimen, en la política social, en la prensa, en la selección de los cuadros políticos, en la política de juventud...
-¿Qué participación en la vida social y política tuvo la jerarquía eclesiástica?
-Tuvo un papel crucial en la legitimación y apoyo a la dictadura y un extraordinario peso en la vida social de la posguerra, en el control de la moralidad, en la imposición de un modelo cultural católico a machamartillo. Aunque, como en el caso de la HOAC, también tuvo algún roce con el régimen, sobre todo con los falangistas.
-La mayoría de la información se centra en los grandes núcleos de población de la provincia, pero ¿cómo se vivió este periodo en los pequeños municipios y núcleos de población?
-Fue un período especialmente difícil, en los pueblos el peso de la represión fue mayor, los rojos estaban marcados y controlados muchas veces por sus propios vecinos. Económicamente fue muy difícil, se tendió a aumentar el autoconsumo para solucionar la escasez de alimentos y otros bienes.
-¿Cuáles han sido las principales fuentes de información que ha manejado para construir este discurso histórico?
-Pues destacaría sobre todo tres. En primer lugar, los archivos, muy en especial el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, donde hay muchos informe internos, de Falange, sobre las personas propuestas o nombradas para cargos públicos, etc. También la prensa de la época, sobre todo y , que he repasado exhaustivamente. Y por supuesto la amplia bibliografía sobre el tema. También hay algunas fuentes orales, entrevistas a protagonistas de aquellos años, pero por desgracia no tantas como hubiera deseado, pues muchos habían fallecido.
-¿Qué fuentes echa en falta o no ha podido acceder? En este sentido, en su libro se muestra muy crítico con el estado de los archivos del Gobierno de Cantabria.
-Pues sí, desafortunadamente. Yo he tratado de utilizar otras fuentes para cubrir la mala situación de los fondos regionales referidos a aquellos años, que en otras zonas tienen en una situación mucho mejor y se han utilizado con gran provecho, como los fondos procedentes de los gobiernos civiles. Cuando yo investigué el tema los fondos del Gobierno Civil, de Prensa del Movimiento, de Sección Femenina y otros eran inaccesibles al investigador, estaban amontonados en naves, sin catalogar y en condiciones lamentables. Ya se sabe que hay cosas que lucen más para sacarse la foto que los archivos, el patrimonio cultural y la investigación. En fin, esperemos que las cosas mejoren con el tan demorado nuevo Archivo Histórico.
-En los últimos años ha desarrollado sus investigaciones en Italia donde ha realizado un estudio sobre aspectos comunes del franquismo y del fascismo. ¿A qué conclusiones ha llegado?
-Bueno, la cosa daría para mucho. Yo me he centrado en el funcionamiento de ambas dictaduras en las provincias, la relación entre el centro y la periferia, los cuadros políticos... y la verdad es que existen bastantes parecidos. Por ejemplo, en el hecho de que inicialmente la clase política tuviera una continuidad o herencia importante del período anterior, para luego abrir paso a una renovación mayor, vinculada a la afirmación de un nuevo personal político propio de cada régimen, que ascendía a través de Falange o del Partido Nacional Fascista. Pero también en los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, la fuerte centralización, etc. Claro, que también existían diferencias importantes, empezando porque el fascismo italiano era, comparativamente, más abierto, con márgenes de tolerancia hacia la disidencia mucho mayores.
-¿Sus próximos trabajos en que se centran?
-Básicamente, sigo trabajando en la misma línea relacionada con el funcionamiento de la dictadura en las provincias, porque buena parte de mis investigaciones, tanto sobre Cantabria, como sobre el conjunto de España o la comparación con Italia, siguen inéditas. También tengo pendientes otras cosas que me gustaría retomar, en especial una biografía política a fondo de Bruno Alonso.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.