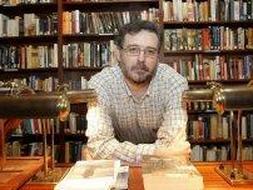
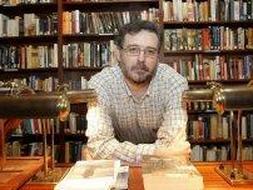
Secciones
Servicios
Destacamos
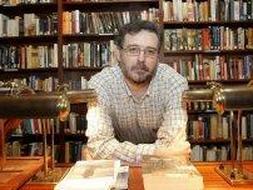
GUILLERMO BALBONA
Sábado, 20 de marzo 2010, 12:56
Libro de fragmentos que oscilan entre el aforismo, el poema en prosa y la reflexión sobre la propia creación, 'Isla Decepción' es el primer desembarco en la prosa del poeta Rafael Fombellida (Torrelavega, 1959).
La Fundación Gerardo Diego, en coedición con Pre-Textos, abre así una nueva ventana nacional a la creación literaria de Cantabria. Fombellida, acompañado por el poeta Vicente Gallego, presentó su obra que mantiene el predominio de «una mirada poética sobre el mundo y esa realidad que sólo puede ser percibida desde el extrañamiento».
-¿Por qué su incursión en la prosa de manera decidida e incluso podríamos decir desnuda, arriesgada?
-La prosa es siempre una tentación para un poeta, quizás el plus cualitativo que le falta para sentirse verdaderamente escritor. Una mayoría de poetas verdaderos ha cultivado la prosa creativa, Juan Ramón, Machado. Y aclaro bien lo de prosa de creación, que no quiere decir en ningún modo prosa narrativa, ya que las buenas novelas escritas por poetas son muy contadas. El poeta prefiere extensiones de su obra mediante el recurso de una 'prosa no prosaica', que pueda definir el dietario, el artículo, el ensayo. Yo entendí que este recurso me permitía ampliar y flexibilizar mi voz poética, y a la vez proyectarla hacia una gama diferente de lectores. Y también practicar un ejercicio de autorreconocimiento, tanto en la memoria como en la ficcionalización del yo.
-¿En qué contexto de su trayectoria enmarca este libro?
-'Isla Decepción' es, a su modo, producto de una crisis. Al finalizar 'Canción oscura', en 2006, quedé un tanto vacío, harto, satisfecho. Tenía conciencia de haber finalizado un ciclo poético. Urgía la necesidad de tantear otros campos para dar expansión a la mirada, responder a nuevas exigencias. Surgió entonces la tentación de reunir y ordenar notas dispersas, y secuenciarlas, con nuevos aportes, en la estructuración de un nuevo libro. Por un lado, 'Isla Decepción' es mi 'libro de poesía' de este período; por otro, se trata de un libro surgido y planteado desde el placer, con la docilidad de aquello que se escribe a sí mismo. Para ello, el recurso a la prosa de creación se ha manifestado como el más acertado. Me queda la sensación de haber escrito un cuarteto de cuerda entre obras sinfónicas. 'Isla Decepción' es mi cuarteto de cuerda, y en él, como en los cuartetos de Beethoven, Janacek, Shostakovich, Kancheli o Glass, hay intimidad, intensidad, ajenamiento, melancolía y drama. Y también un 'pizzicato' irónico o decididamente cínico.
-¿Se podría entender que es un recurso para complementar y hacer frente con la palabra a zonas donde la poesía resulta insuficiente?
-Exacto. La palabra es un vehículo de expresión y comprensión, pero su convencionalidad no permite explorar sus límites a fondo. El lenguaje es como el Espacio, tan infinito que nunca se alcanzan sus bordes. De ahí que la palabra, como herramienta sujeta a construcciones preconcebidas, esté limitada en sí y esta limitación nos condena todavía a hablar de «lo inaprensible». Los poetas, y pienso por ejemplo en Celan, han ampliado el campo de exposición de la palabra hasta límites más arriesgados, pero aún insuficientes. Del mismo modo procede la voz poética. Hay que encontrarle nuevos retos para que no se anquilose, forzarla un punto más, tensarla. La prosa es una prueba de amplitud. Volviendo a términos musicales, el ejercicio de la prosa a mí me ha supuesto alargar un par de octavas mi discurso poético, de manera que se vayan potenciando sus capacidades y borrando sus límites.
-Diga tres razones para visitar 'Isla Decepción'
-Hay dos 'islas decepción', una real en el archipiélago de las Shetland del Sur; otra, imaginada en mi libro. De la primera, un folleto diría: «pingüinos, vientos polares, hielos perpetuos». De la segunda, «intimidad, intensidad, consuelo. Tres razones para visitarla».
-Su dietario, ¿es una aportación natural a una época en la que lo fragmentario, cierto mestizaje en la escritura y un tono incluso experimental se están imponiendo?
-En principio, diría que no. Me parecería muy oportunista por mi parte, y un poco irresponsable, ceñirme a una moda que no sé qué período de vigencia tendrá. Un dietario es mestizo por naturaleza. 'Días ejemplares de América", de Whitman, o los 'Carnets' de Albert Camus, ya lo eran y no pertenecen a nuestra época. Otra cosa es que autores que practican estos géneros se apunten a la moda de lo fragmentario como si acabáramos de inventarlo. Pienso que este concepto de lo fragmentario se está exagerando mucho. Si los aforistas se apuntan a esta moda, ¿qué hacía entonces Lichtenberg en el siglo XVIII? Si los novelistas se apuntan, ¿qué hacía Cela en 'Oficio de tinieblas 5'? Experimentalismo puro y duro. El tema de la experimentación, en literatura, es tan viejo como la vanguardia. A mí siempre me recuerda a Jerry Lewis en el laboratorio mezclando probetas y sacando humo de sus tubos transparentes. La experimentación suele acabar en explosión. A quien fuera capaz de acabar 'De vulgari zyklon B manifestante', de Mariano Antolín Rato, le daría el premio 'Agustín Fernández Mallo' al aguante lector.
-¿Qué es la palabra para Rafael Fombellida?
-Mucho más que una herramienta. Es el vehículo del conocimiento, de la expresión y de la comprensión, pero a la vez es un cuerpo vivo, dúctil y a la vez indócil, mimoso pero con malas pulgas. La palabra es como un gato. Se deja tantear, acariciar, complacer, pero a la menor desaprensión te suelta el zarpazo.
-¿Cómo es su vínculo con el lenguaje más allá de la herramienta?
-El lenguaje es mi patria. Y no sólo en la función escritural, sino también, y sobre todo, en la función lectora. Borges decía que muchos autores se vanagloriaban de los libros que habían escrito. 'Yo me vanaglorio de los que he leído', añadía. Yo también me encuentro entre esos que se precian de cuanto han leído y se duelen de lo que no van a poder leer. Pero todo lenguaje responde a una mirada. Por ello mi relación con el lenguaje es viva y tensa, y expuesta a frecuentes acuerdos y desacuerdos. Todo ello en virtud de su mayor o menor adecuación con la mirada. Volvemos aquí al tema de las limitaciones del lenguaje, o de su insuficiencia para responder a un mundo mental. En todo caso, a quienes nos expresamos en castellano no nos va nada mal. Puede que no poseamos la lengua ideal para el pensamiento, como del alemán declaraba Heidegger, pero nos va mejor que a muchos indígenas de la Amazonía, que en un idioma de trescientos vocablos tienen que embutir ideas y conceptos abstractos. Menos mal que no los necesitan.
-En el presente, ¿hay una corriente dominante, o muchas ventanas abiertas a otra época poética?
-Nunca hubo una corriente dominante. Eso fue invención de algunos interesados críticos que alcanzaron, ellos sí, una posición dominante. Las peleas poéticas de la década pasada guardan un regusto patético y doloroso, y dan fe de hasta dónde pueden llegar los poetas para defender sus vanidades. La poesía española salió muy degradada de esas contiendas, porque al final no se defendían o atacaban posiciones éticas o estéticas (o de ética estética, al modo juanramoniano), sino posiciones de poder, de cabecera de suplemento o de preponderancia antológica. Si no aceptamos que la poesía es un hecho universal, y que, dentro de esa universalidad, el poeta se forja solo, con su voz personal, alta y cimera, estamos elevando el epigonismo escolástico a categoría estética. Parece que la generación más joven se ha alejado, muy acertadamente, de estas luchas, pero también a ellos les llegará la pelea de gallos, quizá con distintos enunciados. Porque por la vanidad se muere y se mata, siempre muy miserablemente. Ventanas abiertas a otra época debe y tiene que haber. Toda poética dialoga con la tradición, y si no lo hace quedará ciega. Me dan risa tantos geniecitos que, como un Vasco Núñez desorientado, se asoman al Mediterráneo y dicen: 'Mira, el Pacífico'. Hay que quitarles la venda de los ojos y ponerles a leer.
-Se ha referido al fin de un ciclo en su escritura. 'Isla Decepción', en este sentido, ¿también es una declaración de intenciones y un balance de cuentas?
-Ni lo uno ni lo otro. 'Isla Decepción' se idea en el seno de una crisis de expresión, que no de escritura. Si la escritura toma otra forma, o acude a otros recursos, es por responder a una exigencia interna, que supone afrontar nuevos retos dentro del mundo mental que nos es propio. Para hacer balance aún es muy pronto. Pienso que poseo un mundo poético aún por desarrollar, y que la edad plena para crear aún no ha acabado. Pero sí que este libro puede prefigurar un giro, o quizá dos: por un lado, la persecución de nuevos ámbitos de placer como el que me ha proporcionado 'Isla Decepción', el libro que con mayor gusto he escrito; y en segundo lugar, su complementación con una poesía que abra también registros hacia la esfera expresiva de este libro, incorporando las tonalidades que se hallan en él y no lo estaban en mi poesía anterior. Quizá no tanto como una declaración de intenciones, pero sí la premonición de un itinerario, de una tendencia.
-En tiempo de banalidad y superficialidad, ¿cuál debe ser la función de la poesía?
-Pues precisamente la de enfrentarse a esa banalidad con una palabra honda, sugeridora y perdurable. El mundo siempre tuvo muchos males, pero ahora tiene más, porque la superficialidad entra en casa, nos persigue, nos hastía. Siempre habrá quien construya con esa banalidad material literario, supongo que tan perecedero como la causa que lo induce. Como poeta, uno ahora se considera un resistente. Yo todavía amo un círculo de luz sobre la página, y detesto la pantalla de cristal líquido sobreabundada de telebasura. O de los colorines de la publicidad. La poesía, en su enfrentamiento con la mediocridad, resulta curativa. Cada poema es una dosis homeopática, una gragea de resistencia. Contra las etiquetas, la singularidad del poema. Contra la banalidad, el poema mirando por encima de los hombros de lo literal. Y contra la superficialidad, la hondura de la palabra poética, de quien pueda lograrla.
-¿Cree que las nuevas tecnologías pueden propiciar un 'nuevo' lector?
-Las nuevas tecnologías no me hacen temer por el futuro de los lectores, sino por el de los libros. Está claro que el 'e-book' es el porvenir, y que nuestra generación de lectores en papel quizá sea la penúltima. Leer se va a seguir leyendo, aunque sea con otro soporte. Pero, ¿qué se leerá? ¿La marea de best sellers, de novelas históricas y otros productos folletinescos que nos atosiga en las librerías? ¿Cómo resistirá la poesía en el nuevo soporte tecnológico? Como ya lo es ahora, la poesía será la pagana del mercado, pero quizá los embates resulten más agresivos. ¿Leeremos sólo a Neruda? Con los nuevos soportes, muchos libros se perderán para siempre. Cuando desaparezca el papel, todo aquello que no haya interesado a los nuevos 'e-editores' nunca habrá existido. Y por ese desagüe se irán piezas poéticas imprescindibles. ¿Resistirá 'Muerte sin fin', de Gorostiza? ¿O la poesía de Moreno Villa? Haremos bien en cuidar de nuestros libros cuanto podamos.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.