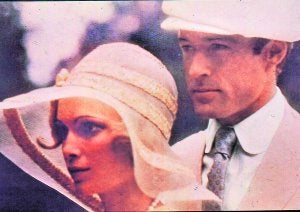
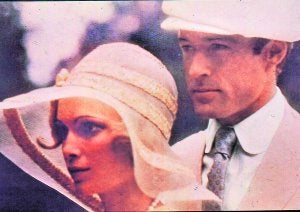
Secciones
Servicios
Destacamos
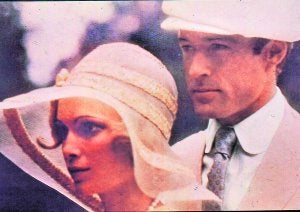
PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA
Viernes, 13 de enero 2012, 01:19
No existen muchas novelas en las que baste con pasar unas páginas para encontrar una escena, no ya conocida, sino sencillamente mítica. 'El gran Gatsby' es una de ellas. El fenómeno se aprecia muy bien en una relectura pausada del libro. Volver a la novela de Francis Scott Fitzgerald es como asistir a uno de esos grandes conciertos en los que un grupo veterano y legendario encadena un repertorio de himnos llenos de energía y sobresignificado. Digamos que en la novela se suceden los pasajes que leemos mientras -entusiasmados, ansiosos y muy alertas- hacemos coros mentales. Por ejemplo, el archiconocido comienzo del libro: «Cuando yo era más joven y vulnerable, mi padre me dio un consejo en el que no he dejado de pensar desde entonces. Antes de criticar a nadie, me dijo, recuerda que no todo el mundo ha tenido las ventajas que has tenido tú».
O el pasaje en el que Nick Carraway intuye la presencia brillante de su misterioso vecino, esa página en la que las palabras parecen cinceladas sobre una superficie preciosa y radiante: «Llegaba música de la casa de mi vecino en las noches de verano. En sus jardines azules hombres y chicas iban y venían como mariposas nocturnas entre los murmullos, el champagne y las estrellas. Cuando por las tardes subía la marea, yo miraba a los invitados, que se tiraban desde el trampolín de la balsa de Gatsby...».
O el célebre arqueo de «quienes fueron a la casa de Gatsby aquel verano», ese recuento de familias bien del Medio Oeste, príncipes de la Yvy League, bellezas dramáticas, borrachos legendarios, herederos, crápulas, delincuentes y millonarios que viene a ser algo así como el catálogo de las naves homéricas adaptado a los tiempos locos del 'fox trot', los cócteles y la Generación Pérdida.
O el momento, por supuesto, en el que Jay Gatsby vuelve a ver a Daisy Buchanan. O la irrupción tragicómica del gánster Meyer Wolfshiem, ese judío diminuto que recuerda a sus amigos muertos en el «viejo Metropole». O el pasaje en el que se revela el significado de esa «luz verde que brilla toda la noche en el extremo del embarcadero» y en cuya mágica tristeza John Updike cifraba la razón que hacía imposible que una versión cinematográfica de 'El gran Gatsby' estuviese nunca a la altura del libro.
Todas estas escenas, y tantas otras, permanecen vivas en la memoria sentimental del lector de 'El gran Gatsby'. Volver a ellas supone un intenso ejercicio de felicidad y también cierta confirmación del poder de la literatura. Porque, a diferencia de tantos otros libros que nos fascinaron en la juventud y nos defraudan en posteriores lecturas, el hechizo de Gatsby se conserva prácticamente intacto. A través de los años, 'El gran Gatsby' nos sigue diciendo una misma verdad, pero lo hace ofreciéndonos infinidad de matices que antes quizá no fuimos capaces de entender.
Nuevas versiones
La condición de clásico de 'El gran Gatsby' hace que sea conveniente que cada cierto tiempo se revisen sus traducciones. Quienes entienden de estas cosas aseguran que es recomendable que cada generación disponga de su propia versión de los textos fundamentales. Si eso es cierto, los lectores españoles estamos de enhorabuena. En la actualidad coinciden en las mesas de novedades de las librerías dos nuevas y sólidas traducciones de la novela de Fitzgerald. Sus autores son además dos escritores de probada solvencia: Justo Navarro y José Luis Piquero.
La traducción de Justo Navarro, excelente, ha sido publicada por Anagrama dentro de su colección 'Panorama de Narrativas'. La de José Luis Piquero se incluye en el catálogo de la editorial Paréntesis. Ambos acompañan sus versiones de breves piezas en los que reflexionan sobre el texto de Fitzgerald. Son páginas que presentan gran interés. Justo Navarro subraya por ejemplo la importancia autobiográfica de la novela: «Fitzgerald nació en Minnesota como Gatsby, hizo la instrucción como Gatsby en un campamento cerca de Louisville, Camp Taylor, y acabó destinado a un campamento de Alabama, donde se enamoró de su futura mujer, Zelda Sayre, como Gatsby se enamoró de Daisy Fay.».
Coincidiendo con Mario Vargas Llosa, que situó a Jay Gatsby en la tradición de grandes personajes impulsados por un motor de «espejismos y delirios», José Luis Piquero explica la novela como la magistral reinvención de un esquema clásico: «En el fondo, 'El gran Gatsby' es una vuelta de tuerca a un tema eterno: el chico pobre que se enamora de la chica rica, una especie de cuento de hadas desfigurado en el que el escudero vislumbra a la princesa en su palacio de oro y se propone hacer grandes hazañas para merecerla».
La novela americana
Los dos traductores tienen claro que la novela de Fitzgerald encierra bajo su deslumbrante sucesión de fiestas, grandes casas, champán y selectos clubes, una tragedia clásica en estado puro. «Gatsby es un héroe de tragedia», escribe Justo Navarro. «Los mismos pasos que da hacia su plenitud los da hacia su destrucción». En la misma línea, José Luis Piquero hace una breve semblanza de Fitzgerald como un intruso en el jardín del éxito ajeno. «Tras las islas bendecidas aguarda un mar oscuro y tenebroso», escribe antes de recordar una de las frases más terribles de Fitzgerald: «Muéstrame un héroe y yo te escribiré una tragedia».
Francis Scott Fitzgerald escribió 'El gran Gatsby' en la Riviera francesa, en unos pocos meses, antes de cumplir la treintena. Corría el año 1925. Cuando le envió el manuscrito a su editor, le informó de que en aquel paquete viajaba «la mejor novela de Estados Unidos». Si no llevaba razón, se quedó cerca. Un impresionado T.S. Eliot diagnosticó que aquel libro era el primer paso significativo que se daba en la novela estadounidense desde Henry James. Hemingway, que leyó la segunda versión del manuscrito, no tuvo más remedio que tragarse su famoso y demoledor sentido crítico y decretar que, si Fitzgerald había sido capaz de escribir una historia semejante, avanzaba de un modo inexorable hacia la consecución de una obra maestra.
Los críticos
No todos los críticos fueron tan entusiastas. Mencken por ejemplo definió el libro como «una anécdota glorificada». Esa fue la línea general que siguió la crítica y 'El gran Gatsby' tardaría años en convertirse en un texto de referencia. No ocurriría hasta la década de los cincuenta. A partir de entonces, su influencia ha sido máxima y llega hasta nuestro días. Parece claro que grandes novelas de la tradición americana como 'El guardián entre el centeno' habrían sido imposibles sin la sombra tutelar de Jay Gatsby y, sobre todo, de Nick Carraway, ese testigo conmovido y seriamente involucrado en la narración.
Tras haber conocido el éxito con 'A este lado del paraíso' y 'Hermosos y malditos', Fitzgerald se propuso escribir «algo nuevo, algo extraordinario y bello, algo simple e intrincadamente estructurado». El resultado fue 'El gran Gatsby', la crónica de un verano y de un fin de fiesta colectivo, un testimonio mítico de la fugacidad del tiempo y la fiereza homicida de las pasiones. Todas las criaturas que habitan esta novela desgarrada y brillante se deslizan hacia ese escenario vacío e inane que queda cuando los sueños se desvanecen. Como señala José Luis Piquero, no es el fracaso lo que aguarda tras la dramática historia de Jay Gatsby, sino uno de sus hermanos mayores, el vacío.
Nunca es demasiado pronto para volver a las páginas de esta novela que Muñoz Molina definió magníficamente como escrita a medias por Keats y Dashiell Hammett. Y nunca es demasiado tarde para hacer por primera vez ese viaje que termina con Nick Carraway mirando la casa abandonada de Jay Gatsby y pensando en aquel hombre ambicioso, herido y contradictorio que, sin embargo, era mejor que todos ellos juntos.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.