
Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos

El cuarto lunes del pasado octubre, todos los teléfonos móviles de Santander, de manera simultánea, emitieron una alarma con vibraciones y un escandaloso pitido de sirena. Cantabria se convirtió así en una de las tres comunidades escogidas por el Ministerio del Interior para probar un sistema de alerta temprana a la población. Sin embargo, este proyecto piloto está lejos de ser genuino. De lo contrario que se lo digan a las iglesias, que llevan siglos sirviendo de canal para transmitir mensajes a la población a través de sus campanas, un sistema basado en repiques que por prosaico no deja de ser expeditivo y que ahora acaba de ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en reconocimiento a todos aquellos que tocaban estos imponentes instrumentos de manera manual haciendo una indispensable labor divulgativa en sus comunidades. Una práctica que, como tantas otras, está silenciando las nuevas tecnologías y de la que en concreto en Cantabria sólo quedan sus ecos.
Activa el sonido para disfrutar de esta experiencia
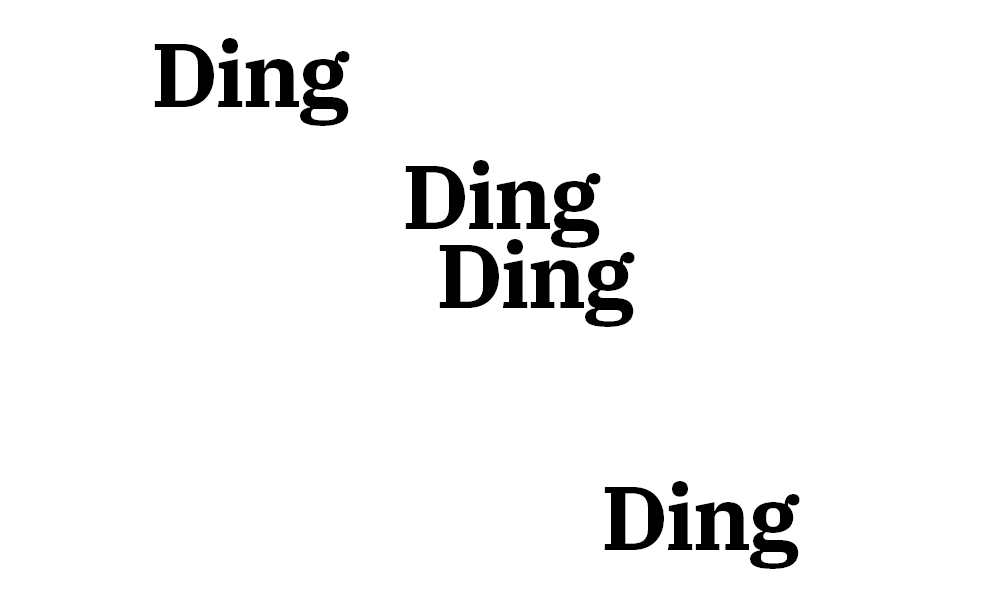
AUX STEP FOR JS
A José María Roqueñí le invistieron campanero a los doce años de la iglesia de Pedreña, ese mismo templo que unos años antes, a comienzos de los cincuenta, observaba cómo era construido asomado desde la ventana del colegio. El oficio recayó en sus hombros como quien tiene los ojos azules o recibe la escritura de la casa familiar. Es decir, simple y llanamente por herencia. Su abuelo fue campanero, y su padre también. Y él no podía ser menos. De hecho, todo lo que sabe de tañer las campanas lo aprendió de su progenitor, no hubo un conservatorio ni un manual, sólo buenos consejos y lecciones del que le precedía para acometer el encargo desde 1953 hasta que se casó en 1968.
A Roqueñí no se le olvida cuando «siendo un chavaluco todos los mediodías salía corriendo de la escuela a la iglesia para tocar el ángelus». Ni cuando, pocos años después, ya estudiando en Santander, antes de ir a clase, todos los días sobre las seis y media de la mañana hacia de despertador de Pedreña para todos aquellos obreros de la industria que tenían que coger la primera lancha que cruzaba la bahía, «que salía a las siete de la mañana», recuerda el paisano al tiempo que, sin tapujos, incide en que «yo siempre pude presumir de ser muy puntual».
Alfredo Ruiz también fue campanero, en su caso de Orejo. Pese a que él y Roqueñí son oriundos del mismo municipio (Marina de Cudeyo), hasta esta semana sus caminos no se habían cruzado. Sin embargo, sus historias suenan muy parecido, tienen la misma banda sonora, la de las campanas. Y es que el de Orejo también recibió este oficio por herencia. «Éramos cinco hermanos y había que sacar un duro y mi madre fue quien cogió las campanas y después ya lo cogí yo», narra Ruiz. Tanto uno como otro coinciden en sus palabras al recordar «lo que imponía» enfrentarse a esta labor, el tener que entrar a quebrar «el silencio tan sepulcral que había en esas iglesias de madrugada para tocar las oraciones». También ambos eran los encargados de, una vez al año, «antes de Noche buena», pasar «casa por casa» para recibir su salario que era en «concepto de aguinaldo» y que, dice Roqueñí, «a principio era la voluntad», pero luego el párroco estableció que no debía ser más de 15 pesetas por vecino porque «estamos hablando de una época en la que los sueldos eran francamente bajos».
Tampoco ninguno de los dos se ve ya ágil para hacer voltear las campanas. «Ya no tenemos los reflejos de cuando éramos chavales», dicen sin perder de vista a los imponentes instrumentos, que les devuelven la mirada retadores. «Sé de un compañero que en una boda subió a tocar las campanas y le llevó cuatro dedos», rememora Ruiz, y Roqueñí suma otra anécdota, la de un primo «al que la campana le salió volando y cayó como una bomba sobre el tejado de la iglesia». Que no se vean ya lozanos para hacer el volteo, no significa que desde que dejaran de lado hace décadas el oficio no hayan repicado. Roqueñí lo hizo la última vez hace pocos meses, por el fallecimiento de una conocida, lo mismo que Ruiz hace algo más de tiempo. «Como no vas a cumplir si te lo piden, igual que lo hice cuando murieron mis padres y mis tíos», añade algo emocionado el primero.

Lenguaje en peligro
En Cantabria, a diferencia de otras zonas como Andalucía o Valencia, a estas alturas es complicado encontrar campaneros versados. La mayoría de iglesias están ya automatizadas con un sistema que permite programar los diferentes mensajes y el momento de emisión. Así es por ejemplo en Pedreña desde que entró el nuevo siglo. Con lo que estar con Roqueñí y Ruiz es como estar ante una especie en peligro de extinción. Además, el sistema eléctrico suele tener pocos tonos por defecto:llamar a misa, entierro, dar las horas, festivo... Lejos de los más de 30 que hay contabilizados que se hacen manualmente, entre ellos anunciar un nacimiento (con diferente sonido si era niño o niña); avisar de una catástrofe; notificar si el fallecido era un hombre, una mujer o un niño; o incluso la muerte del Papa. Todo un profuso y rico lenguaje que está en riesgo de desaparecer y que con su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial se alberga la esperanza de rescatarlo y que vuelva a resonar con fuerza.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Sara I. Belled y Leticia Aróstegui
Doménico Chiappe | Madrid
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.