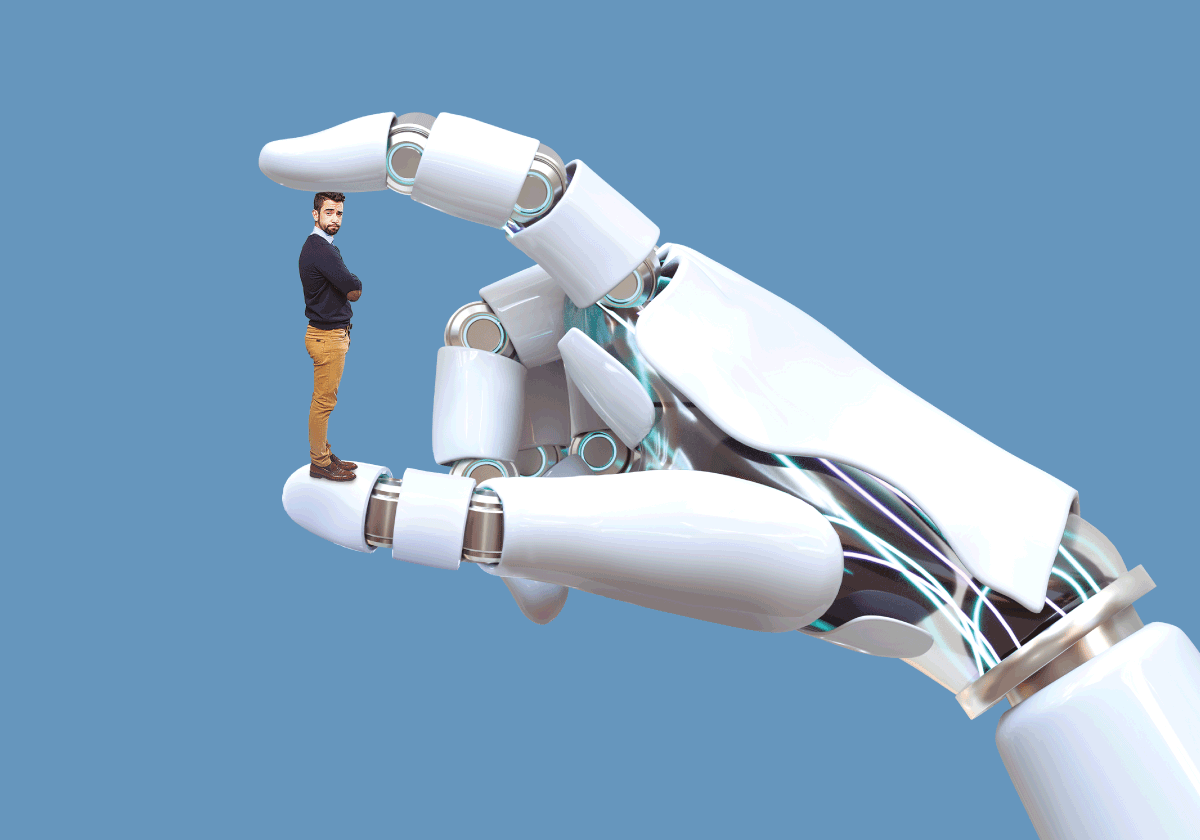
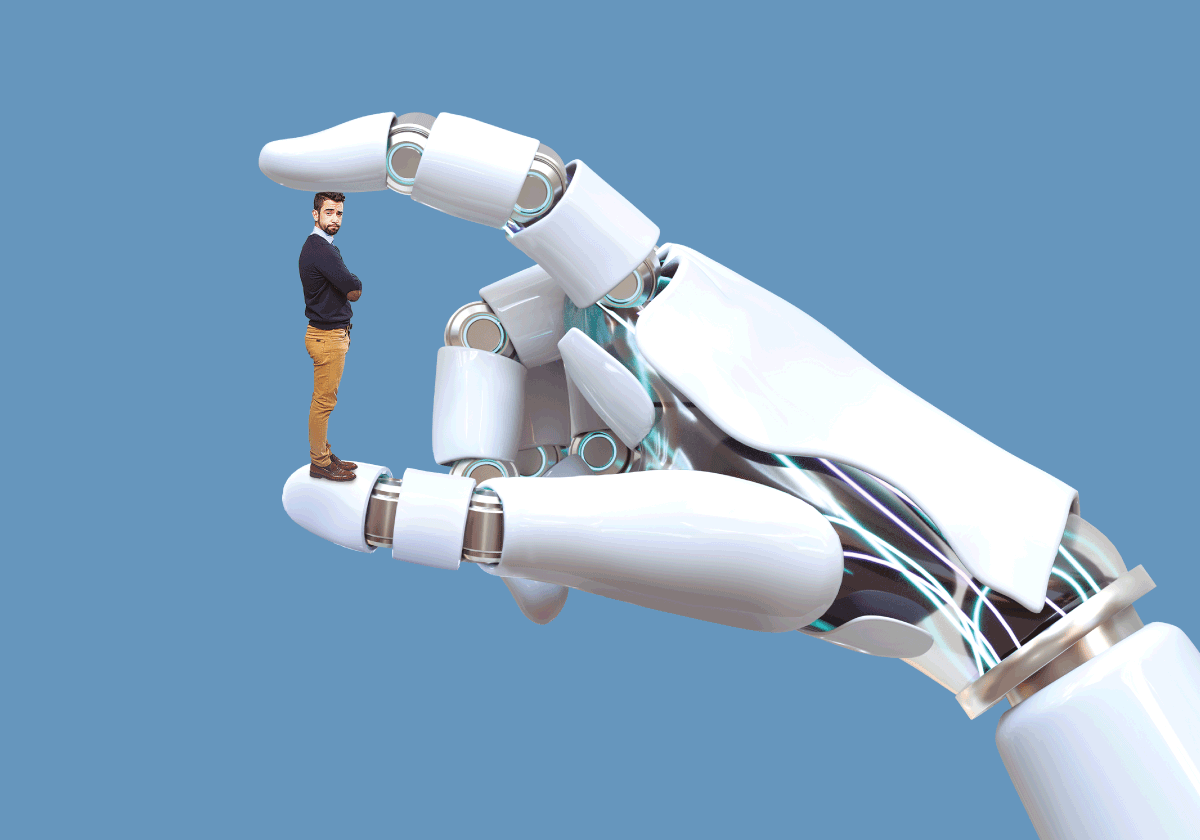
Secciones
Servicios
Destacamos
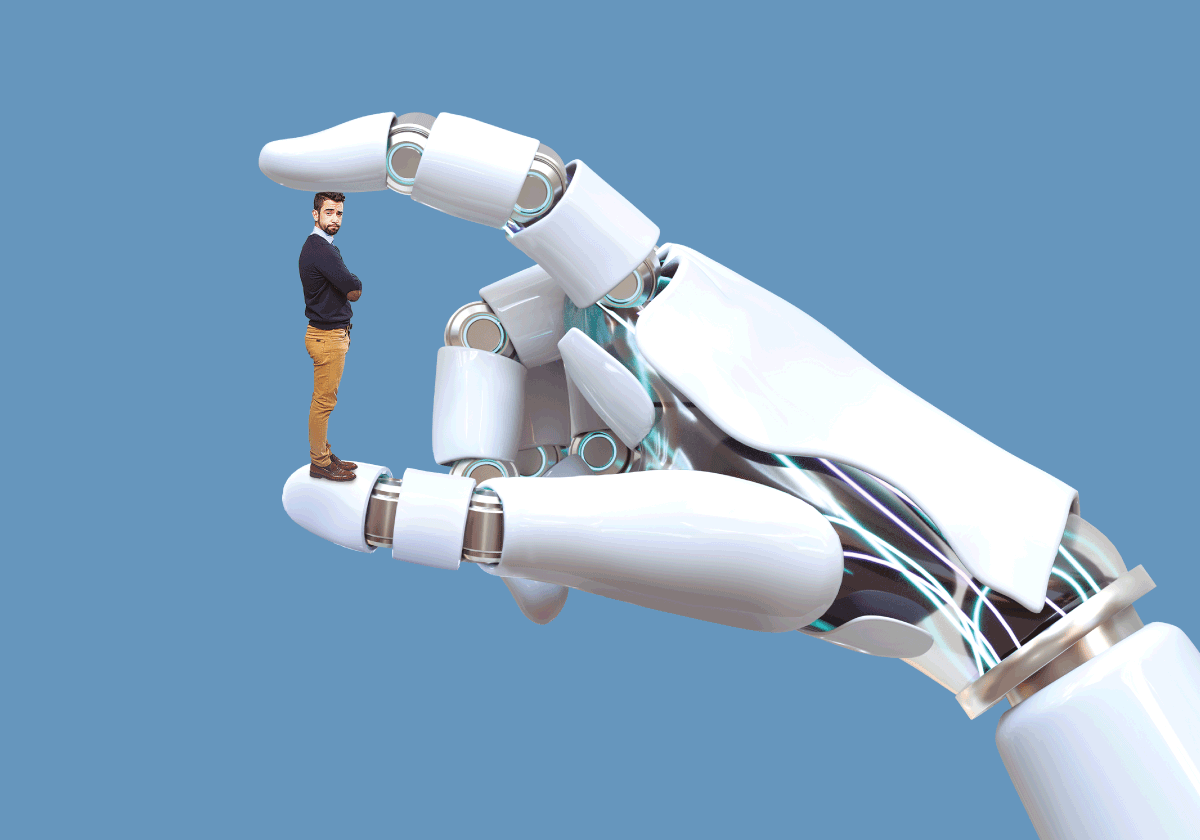
El ChatGPT se ha convertido ya en un referente familiar. Programas informáticos, modelos de lenguaje. Ante las perspectivas inabarcables que abre la Inteligencia Artificial a nuevas formas de generar contenidos y experiencias en el ámbito cultural, han vuelto los apocalípticos e integrados. Escritores robóticos, pintar a través de números, componer música, fotografías que desafían la veracidad. El proceso ya estaba ahí hace mucho tiempo pero el algoritmo ansioso, incesante e incansable parece acotar terrenos, plazos e intenciones. El nuevo Prometeo provoca reflexiones improvisadas, distopías domésticas, el dibujo de futuros imperfectos y un cierto miedo ante la celeridad y fugacidad de una creación que, del arte a la música, desarrolla sus prótesis a través de sucesivas y solapadas herramientas. Creadores y artistas contemplan ese campo de acción acorralado por títulos de ficción, obras de arte o composiciones a ritmo de algoritmo loco. ¿Hacia la automatización de la voluntad? ¿Y el libre albedrío? Pero, ¿esas producciones pueden asumir algo tan esencial y necesario al ser humano como el humor? ¿Dónde queda el sentido crítico?
Existe otro lado del espejo. La IA también cambia las artes en la medida que facilita y acerca el enriquecimiento de experiencias diarias, preserva la cultura y hace más accesible el arte para quienes no pueden visitar un museo o viajar a lugares históricos. Un ejemplo podría ser AI for Cultural Heritage, a través de Microsoft, destinado a «trabajar con organizaciones no lucrativas, universidades y gobiernos para ayudar a preservar los idiomas que hablamos, los lugares en los que vivimos...».
IA Historical Figures, otro exponente llamativo, permite conversar con personajes históricos que ya forman parte de la memoria colectiva. Esta aplicación permite chatear con más de 20.000 figuras relevantes del pasado al simular su punto de vista y su estilo para comunicarse. Lo cierto es que ante ese panorama de herramientas, aplicaciones y programas que pintan, componen, diseñan y redactan, o se convierten en 'colaboradores' de investigadores e historiadores, las reflexiones son contundentemente contrarias.
Dos extremos: Neil Jacobstein, experto en robótica e IA y también ex asesor de la NASA, asegura que «no es inteligencia artificial lo que me preocupa, es la estupidez humana». Del otro lado, Jaron Lanier, filósofo y visionario, arte y parte de la creación del protocolo de Internet, declaró recientemente a The Guardian que dudaba de la existencia de dicha «inteligencia artificial». La pregunta sobre la hiperinteligencia de los chatbots y el peligro de que nos destruyan al estilo de 'Terminator' no tiene sentido. Son «sofisticadas calculadoras lingüísticas, y es absurdo decir que superan nuestra capacidad intelectual. Compararnos con una inteligencia artificial es como compararnos con un coche. Sí, evidentemente un coche puede ir más rápido que un ser humano, pero eso no significa que un coche es mejor corredor, pues son cosas distintas». A su juicio, el peligro es que «usemos la tecnología para volvernos mutuamente ininteligibles y que nos volvamos locos, si se quiere de una forma en la que no nos comportemos con el suficiente entendimiento e interés para sobrevivir, por lo que moriríamos de locura, esencialmente». La paradoja es que la IA es un concepto que permanece en cierta nebulosa mientras se instala silenciosamente en la vida cotidiana. Una actual exposición en San Francisco persigue la reflexión de los visitantes sobre el bien y el mal de la IA. 'Museo de la Desalineación' reúne obras de arte sobre la inteligencia artificial con el propósito de propiciar la reflexión sobre sus peligros potenciales.
Las líneas rojas están ahí. Los riesgos del imparable avance tecnológico reclaman a menudo la fijación de límites para evitar perjuicios a los autores y creadores.
Byung-Chul Han, el pensador de las no-cosas, lo tiene claro: «La digitalización desmaterializa el mundo. Los medios digitales sustituyen a la memoria, cuyo información falsea los acontecimientos». Yuval Noah Harari –para quien «en el siglo XXI es bastante probable que la mayoría de los humanos estén perdiendo su valor»– cree que «el proceso básico es el de la desconexión entre inteligencia y consciencia. A lo largo de la historia ambas han ido siempre de la mano. Si queríamos que algo fuera inteligente, debía poseer la consciencia como uno de sus elementos básicos. La gente no estaba acostumbrada a que objetos no humanos, que careciesen de consciencia, pudieran ser inteligentes, capaces de resolver problemas como jugar al ajedrez, conducir un coche o diagnosticar una enfermedad». En fin. Para explicar la IA nada mejor que libros escritos por humanos.
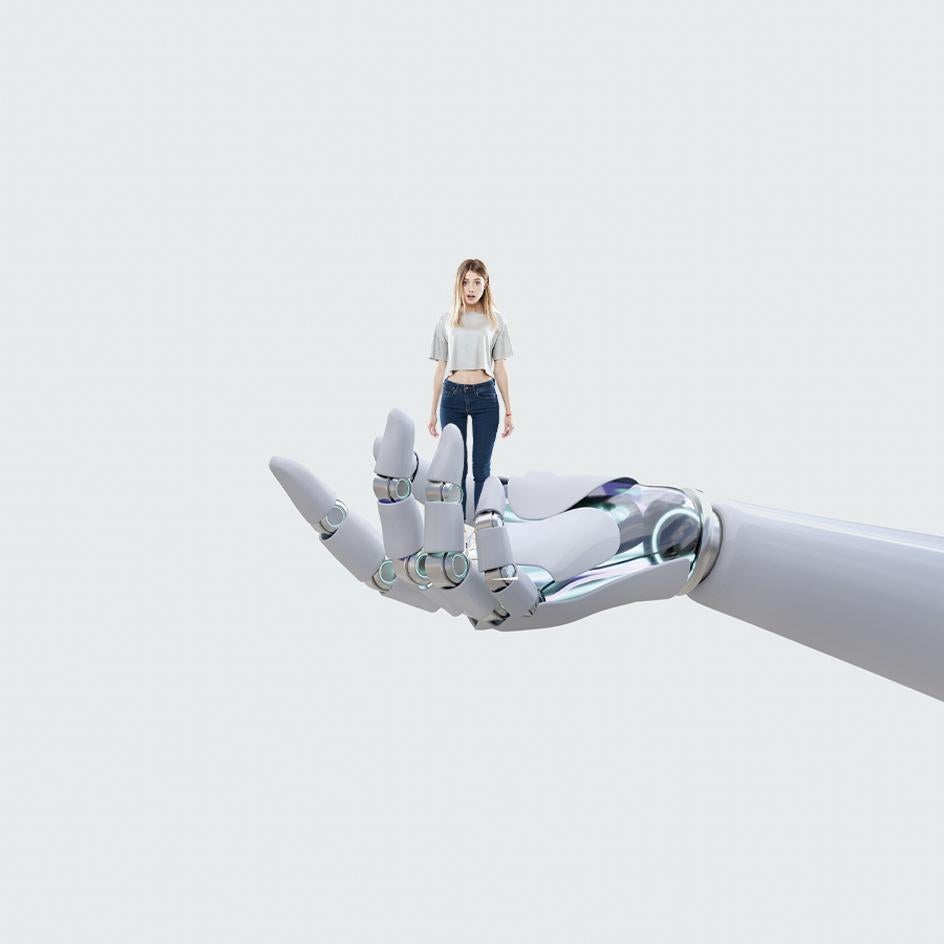

Rafael Manrique
La inteligencia humana se caracteriza sobre todo por su capacidad de adaptación de forma eficaz a entornos cambiantes y no predecibles. O como decía William James: la capacidad de alcanzar los mismos fines por diferentes medios.
La inteligencia depende de unos sensores orientados hacia el exterior, una arquitectura cerebral multidimensional y la existencia de un medio, el cuerpo, con el que interacciona, al que domina y es por él dominada. Puede concebirse, aunque apenas resulte imaginable, una inteligencia que cumpla estos requisitos en forma diferente de nuestro ser corpóreo, pero toda inteligencia superior conocida no ha sido programada desde el exterior. Es el emergente de una complejidad evolutiva. Darwin ya comprendió que la evolución humana era progresiva y se diversificaba en ramas, unas con éxito y otras, no. Por eso se trata de algo gradual y sin límites exactos. No hay una inteligencia artificial (IA) y una natural. Hay y habrá estados intermedios. El problema es que el término artificial es, eso, artificial. Toda la inteligencia que podamos desarrollar, aunque se ancle a dispositivos electrónicos, es humana.
La que se llama hoy IA es muy rudimentaria. Una especie de sofisticado corta y pega que fusiona y mezcla lo que existe en los grandes sistemas de datos. Y al hacerlo produce nexos que no existían pero que son la transformación de lo existente. Si mezclamos el Quijote y la Odisea producimos un nuevo texto, pero no por ello inteligente. A veces esa mezcla es acertada; lo mismo que un reloj parado da la hora correcta dos veces al día.
Por otro lado, la cultura es diferente de la inteligencia. Consiste en el conjunto de ideas, prácticas e instituciones que sirven de marco para comprender la propia existencia. Sin cultura la inteligencia apenas tiene valor. Como poseer un martillo y nada que construir.
Sin duda, la mezcla de biología, neurocognición e informática producirá grandes aportes a la mente humana. Surgirán ideas y posibilidades nuevas que aun no podemos imaginar. Lo que entendemos por máquina, por inteligencia y por artificial está cambiando ahora mismo. Ser negacionista o 'positivista' acerca de la IA es insensato.
El ordenador Hal 9000 quiere matar a Dave en el filme de Kubrick '2001 una odisea del espacio', ya que el astronauta quiere cambiar la misión para la que el robot fue programado. Eso es inaceptable y lo trata de impedir. Lógico en un programa bien hecho, pero lo notable es que advierta que está siendo desconectado, se entristezca por su inminente destrucción e interprete una canción que le enseñó el ingeniero que lo construyó. ¿Necesitaremos Blade Runners para capturar a Nexus rebeldes?
Lo más importante del concepto de IA, más allá de si elabora tesis doctorales mejores o peores que los universitarios, es que nos obliga a repensar los conceptos de persona, máquina, cultura, inteligencia, libertad… en fin, la vida inteligente, la máquina humana.

Ana de la Robla
Hace ya cuarenta años todos caímos prendados de aquella no-mujer de labios rojos –Rachel– que en 'Blade Runner' predecía de algún modo la irresistible seducción de la perfección del artificio frente a los peligros del imperfecto mundo real. Amar, encolerizarse, opinar, crear… son actividades de riesgo emocional muy fuerte y, sobre todo, muy poco rentables desde un punto de vista mercantil. Es muy probable que el gran sueño húmedo de todos los grandes dominadores que en el mundo han sido haya consistido precisamente en el sometimiento de la población mediante estándares de homogeneización: ello proporciona comportamientos previsibles y, por tanto, controlables; una ausencia de criterios indeseados acerca de temas ¿insignificantes? (un poema rebelde) o ¿importantes? (una estrategia política controvertida); un ideal de producción mercantil sin fallos; una planificación de seres humanos en cantidad, cualificación y ocupación… Por ello, no sería arriesgado decir que la IA existe, contradiciendo a Shakespeare, desde mucho tiempo antes de ser nombrada.
En realidad, la IA ya existe desde que los oráculos manipulados decidían los destinos de los pueblos. Más tarde, de modo más obvio, llegaron las religiones más represoras, y la vigilancia y el castigo foucaltiano de los cuerpos y las mentes. La Revolución Industrial y posteriormente métodos como el de Henry Ford demostraron que las máquinas podían hacer lo que los humanos y que estos podían ser manipulados como muñecos: qué debían comer, cuánto y cómo debían dormir, cuál había de ser su estilo de vida. Ya en pleno siglo XX, la publicidad se dedicó a estudiar técnicamente qué debía anhelar el ser humano. Los avances en la técnica han corrido paralelos al crecimiento de la estulticia espiritual: pocas personas saben leer a los clásicos, poco público acude a un museo si la exposición no viene precedida de fanfarrias y pantallitas interactivas varias (ah, qué decir de ese invento, las exposiciones inmersivas, tan parecidas a las entidades de crédito: se habla de arte pero los cuadros reales no se ven, igual que en los bancos se habla de dinero pero tampoco nadie lo palpa físicamente).
Al final, la IA se traduce en uniformidad y dinero. En el mundo de la empresa, acaparará nuevos y más implacables modelos de producción y expulsará a personas de sus puestos de trabajo. Es lo que se espera de ella, no se cumplirá con menos. ¿Es peligrosa? Pues claro que sí y nadie llorará por ello. Pero, ¿qué ocurrirá en algo tan insustancial como el entorno cultural? El algoritmo acecha y mide y piensa (¿piensa?) que nada debe escapar a su control, de modo que la disidencia tiene los días contados. Quizá amaremos como Joaquin Phoenix en 'Her' y escucharemos la última bazofia de Jukedeck en nuestras casas domóticas perfectamente interceptadas por una pequeña bola peluda que nos graba y teledirige. Nuccio Ordine acaba de morir y su concepto de inteligencia (la única posible: la humana) se extinguirá con él y con los pocos que como él nos quedan. 'La elocuencia de los símbolos' desaparecerá. Quemar libros resultará risible y crear será inútil en el nuevo orden de cosas. «La perfección es implacable, no tiene hijos», como escribía Sylvia Plath.

Marcos Díez
Cuanto más uso el navegador para ir del punto A al punto B, peor me oriento. He delegado en una máquina esa responsabilidad (que antes era mía) y, como consecuencia, mi sentido de la orientación se ha ido atrofiando. Si la tecnología falla de forma repentina (porque se acaba la batería o no hay cobertura o yo qué sé), me siento de pronto perdido, desnortado. Si el navegador deja de funcionar, me veo conduciendo de pronto sin saber hacia dónde, o caminando sin rumbo por una ciudad cualquiera. No tengo otro remedio, en esos casos, que detenerme para intentar entender cómo demonios puedo llegar al lugar al que me dirijo. Tengo que aprender otra vez a moverme por el espacio, debo comprar un mapa o preguntar por el camino a seguir. Me veo obligado, en fin, a recuperar a duras penas una habilidad, la de orientarme, que por no practicarla se me había ido entumeciendo. Todo lo que no se usa, se echa a perder. La tecnología, que tantas cosas facilita, también nos vuelve un poco inútiles. No es un drama. Pero quizás haya que estar atentos a los saberes que perdemos cuando delegamos en una máquina la realización de una tarea. Delegar tareas es, en cierto modo, inevitable. La vida acomodada de occidente se basa, en buena medida, en eso. El tiempo dedicado a esas labores poco gratas lo ganamos, en teoría, para otras ocupaciones (a veces, más nutritivas). Pero ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, entramos en un nuevo terreno que, por inexplorado, es desconocido. Lo inquietante es que empezamos a delegar en las máquinas tareas cognitivas. ¿Podrá una maquina escribir mejor que un adolescente? Es posible. Pero lo que está claro es que si un joven recurre a la máquina para que le ayude a expresarse por escrito, a razonar o a organizar ideas para un trabajo de la universidad o el instituto, es fácil que ese joven no adquiera nunca la habilidad de expresarse con riqueza y de reflexionar con cierta profundidad. Y en este terreno lo que entra en juego es la capacidad misma de tener un pensamiento singular y significativo.En el terreno artístico el debate se centra en si la IA podrá o no realizar obras de arte que tengan tanta calidad que seamos incapaces de distinguir si las ha creado una persona o una máquina. ¿Podrá la IA estar a la altura de los novelistas, los poetas, los músicos, los artistas plásticos? No creo que eso llegue a suceder pero, si ocurriera, sería lo de menos. Para un lector, por ejemplo, si una obra literaria tiene calidad, qué más da que la haya escrito un algoritmo. En el escenario más optimista, la IA será una herramienta más para la creación, como lo puede ser un torno para un alfarero. El problema principal, me parece, estribaría en lo que los creadores perderían si recurriesen a un programa informático no para que les ayude en su labor creativa sino para que, con unas simples instrucciones, asuma el peso de la creación misma. Si delegamos en la IA nuestra capacidad de crear algo como un poema, aunque nuestros poemas sean peores que los que pueda llegar a escribir un programa informático, algo fundamental, que está en la raíz de lo que nos hace humanos, se iría marchitando en nosotros.

Pablo Sánchez
El poema brota como de una fuente tranquila, seguro del tópico que propone, perfectamente compatible con el espíritu del tiempo. Los cuatro primeros versos los produciría, sin duda, la máquina más astuta, la de los engranajes más sólidos: «En las tardes azules de verano, iré por los senderos,/ picoteado por los trigos, pisando la hierba menuda:/ soñador, sentiré su frescura a mis pies./ Dejaré al viento bañar mi cabeza desnuda».
El programa informático conoce el vínculo del 'Homo sapiens' con la tierra y sus exhibiciones de color y maravilla. En la estrofa inaugural convergen los lugares comunes –quizás el territorio del subconsciente: aquel paraíso arrebatado– del verano como estación propicia, por excelencia, para el amor, que diría Ángel González. Y la hierba del campo olvidado por unos cuantos siglos de hormigón. Y el sueño o la frescura del viento sobre la cara. La opción, en definitiva, del 'Beatus ille', tan anhelada como, a menudo, imposible.
Los cuatro versos siguientes –los últimos– ahondan en la sensación que da título a este poema del siempre joven Rimbaud: «No hablaré, no pensaré en nada:/ pero el amor infinito me subirá al alma,/ e iré lejos, muy lejos, lo mismo que un bohemio,/ por la Naturaleza, —feliz como con una mujer».
Aquí la trama se complica. Entre los ingredientes para la alegría de una completísima base de datos –repleta de romances y metáforas– hallamos palabras forasteras y, por tanto, absolutamente humanas. Es decir, ¿podría una máquina, la más moderna y hábil, la portadora de todo el frío saber de los tiempos, introducir una referencia al «amor infinito»? Y, si así fuera, ¿cómo explicar la presencia del «bohemio»? ¿Es acaso un bohemio la figura feliz a la que cabría echar mano en un momento de retiro campestre o en la que uno piensa cuando se habla de ir «muy lejos»? Pero es la ruptura del poema, su cierre majestuoso, lo que convierte estos ocho versos en inmortales: «feliz como con una mujer». O, en francés, en el original: «heureux comme avec une femme».
Las cinco palabras de pérdida y deseo justifican la escritura. ¿Pensaba el poeta en la sensación silvestre como un consuelo para el desamor? ¿O era un guiño de familiaridad? Algo despierta, sin embargo, en el lector cuando saborea este final rotundo. ¿Puede la inteligencia artificial componer versos? Puede, si hablamos, claro, de la simple enumeración de lo ya dicho. Pero la poesía es otra cosa. Es el fruto de los versos que rompe para ser eternidad. Lo otro son ejercicios de electrónica, ingenio y mercado que podrían hacernos olvidar el amplio espacio nuestro; aquello que nos pertenece por derecho: la humanidad.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
José Antonio Guerrero | Madrid y Leticia Aróstegui (diseño)
Rafa Torre Poo, Clara Privé | Santander, David Vázquez Mata | Santander, Marc González Sala, Rafa Torre Poo, Clara Privé, David Vázquez Mata y Marc González Sala
Abel Verano, Lidia Carvajal y Lidia Carvajal
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.