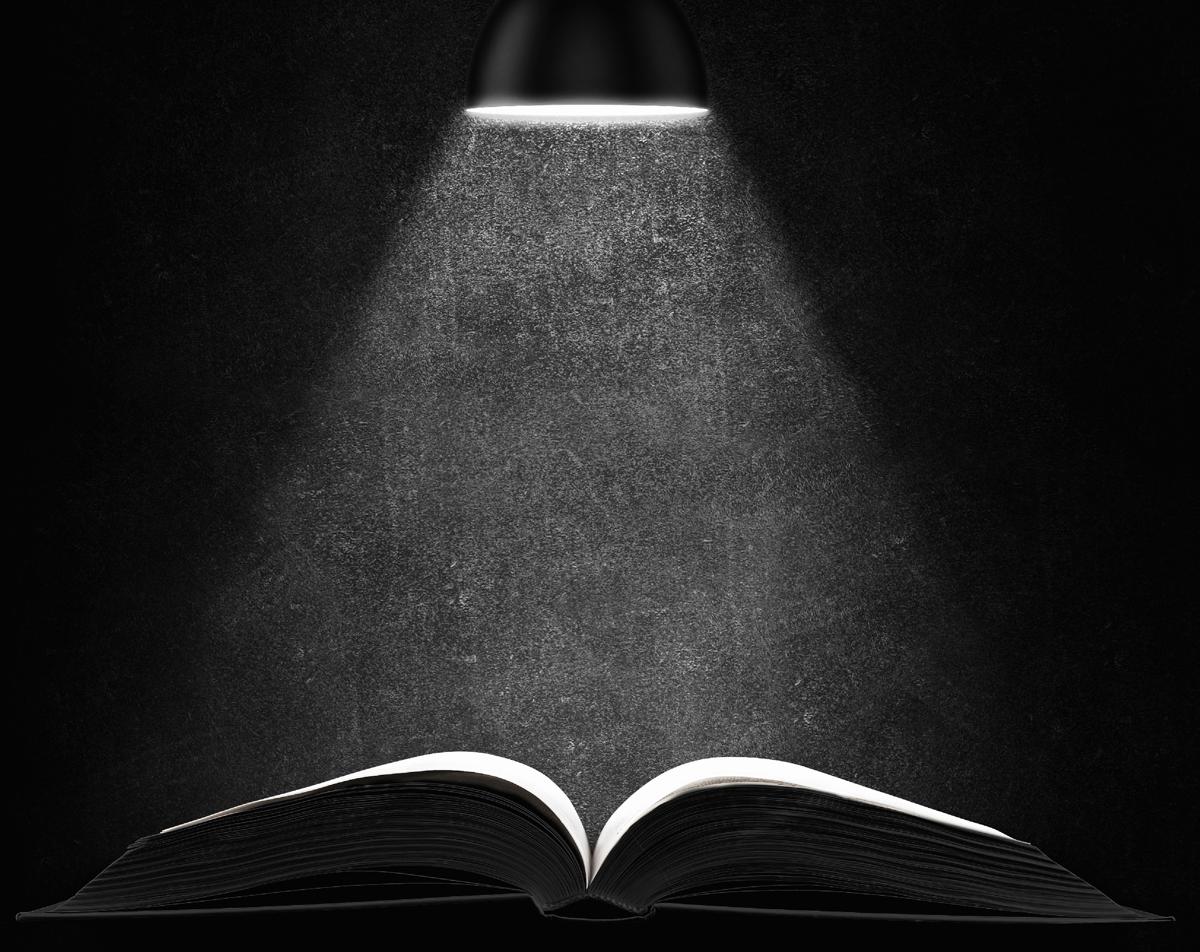
Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
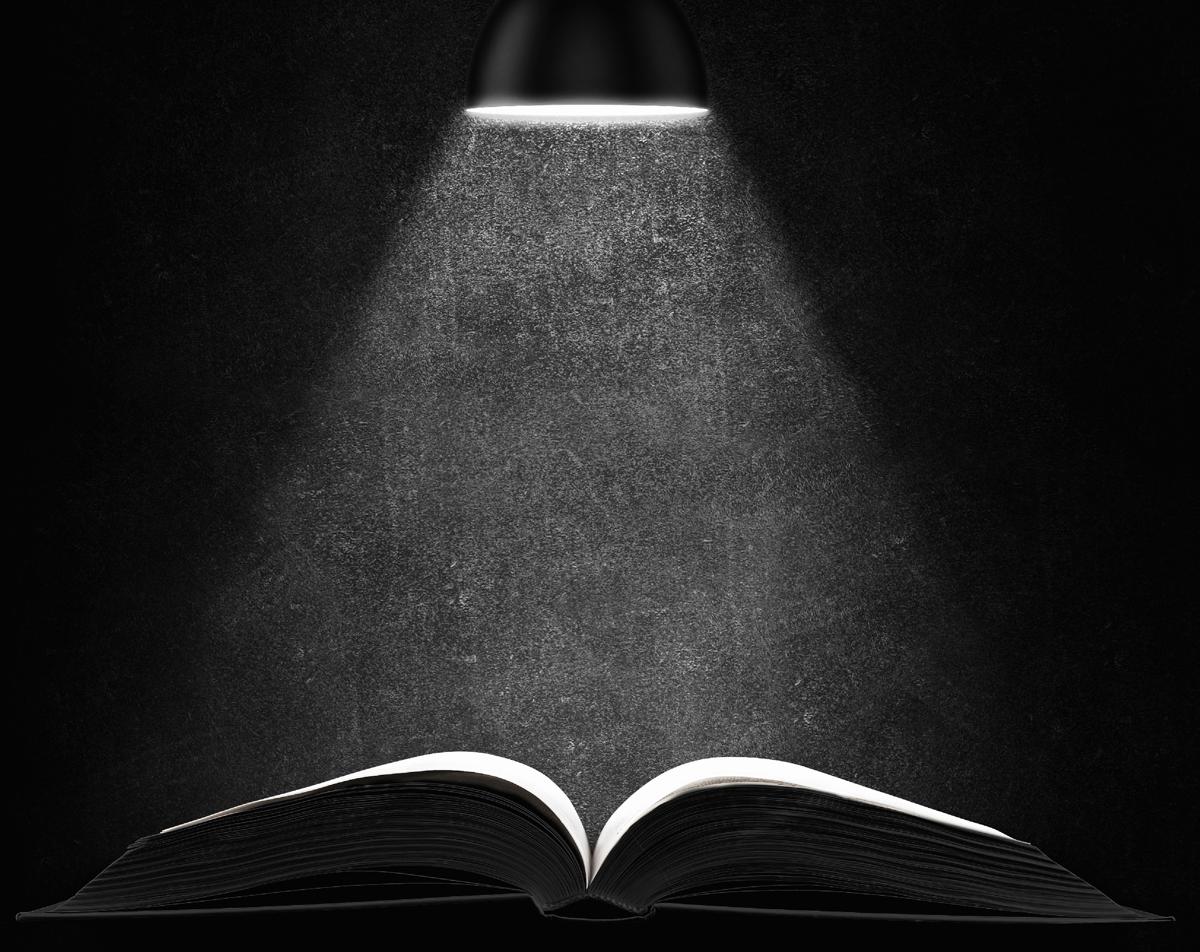
La Feria del Libro Viejo es ya toda una institución de los veranos santanderinos, y este año ha decidido homenajear a todo un género, bajo el título temático de 'Cuentos y cuentistas'. Como origen oral de la literatura, como puerta de entrada al mundo de la narrativa o como laboratorio de innovaciones, el cuento o relato breve es un género popular y culto a la vez. La corta distancia, accesible a todos los lectores. El origen de todo, la manera primigenia de capturar el presente para fijarlo y transmitirlo, y la forma literaria más moderna, para cualquier generación.
Otra cosa, claro, son los cuentistas. Pese a su mala prensa, vivir del cuento tal vez haya sido la aspiración de millones de personas. Y es que contar no es exactamente un oficio, sino una pequeña bendición, que sonríe a los afortunados capaces de robarnos la atención y recompensarnos con pequeñas porciones de felicidad, encapsuladas entre el título y el punto final. Contar es un don divino y a la vez la forma de transmisión más directa y más poética que existe. El trasvase de ideas más sencillo y más potente. El milagro de la literatura, sea de viva voz o cruzando océanos de tiempo, como en aquel cuento de Stocker.
Aquí no cabe dilema sobre qué fue primero: antes vivir, y después contar. Pero contar es también una forma de vivir, o, todavía mejor: de revivir. Y es que el del cuento es un tiempo mágico, ajeno a calendarios y relojes atómicos. Cuando entras en un cuento, la dimensión cronológica se suspende. El tiempo se detiene, y lleva su propio ritmo.
Pero, aunque el orden de factores altere el producto, lo importante no es la prelación en el tiempo, sino que la vida solo es vida si se cuenta. Al igual que el ruido del árbol que cae en el bosque sin que nadie lo escuche, ¿qué es de una vivencia si nadie la cuenta? Tal vez los científicos puedan demostrar que ocurrió, pero sin relato, ¿a quién le importa? Como decía García Márquez, se vive para contarlo. Bueno, Luis Miguel Dominguín lo explicó mucho mejor, pero eso ya es otra historia…
Pero, si tenemos que empezar por el principio, lo primero que debemos preguntarnos es qué es un cuento en realidad. Gabriel García Márquez ideó una explicación tan imaginativa que casi parece un cuento en sí misma: «El cuento parece ser el género natural de la humanidad por su incorporación espontánea a la vida cotidiana. Tal vez lo inventó sin saberlo el primer hombre de las cavernas que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera enloquecida por el hambre». También hay definiciones mucho más sesudas, como la del cuentista y profesor Guillermo Tedio, quien asegura que el cuento es una «narración ficcional escrita donde el autor hace breves la extensión y los acontecimientos de pocos personajes».
Pero si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, mejor nos vamos a quedar con la primera de las acepciones, la que dice que un cuento es una «narración breve de ficción». Y es que esa es la palabra clave: ficción. ¿Por qué? Porque es lo que hace que un cuento sea precisamente eso: cuento.
Lo que hoy entendemos por cuento, el cuento literario, es un invento relativamente reciente: arranca en el siglo XIX. Con la llegada del romanticismo, el concepto de autor se transformó radicalmente. Hasta entonces, los escritores eran vistos más como artesanos que como artistas. Sin embargo, a partir de entonces el autor comenzó a ser percibido como un genio creativo, un individuo único cuya visión y emociones eran fundamentales para la creación de la obra.
El cuento literario, con su brevedad y concisión, sería el género que mejor se adaptaría a las nuevas sensibilidades de aquel siglo. Autores como Edgar Allan Poe en Estados Unidos, Maupassant en Francia o Gustavo Adolfo Bécquer en España utilizaron el cuento para explorar temas oscuros, misteriosos y profundamente emocionales. Estos cuentos no solo entretenían, sino que también invitaban al lector a pensar.
Además, este nuevo género recibiría un impulso espectacular debido al surgimiento de un fenómeno contemporáneo: el periodismo. La incipiente prensa enseguida descubre el potencial del cuento, que se convierte en el género favorito de los lectores. Su éxito es tal que, a medida que los autores adquirían renombre, empezaron a recopilar sus relatos, surgiendo así los primeros libros modernos de cuentos. Será la época dorada del llamado «cuento clásico».
El siglo XX será una época de innovación, que también alcanzará a la forma de escribir cuentos. Autores como James Joyce, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar romperán con las estructuras tradicionales; otros como Franz Kafka o Charles Bukowski renovarán las temáticas, dando voz al hombre contemporáneo. Los autores experimentarán con la estructura narrativa, rompiendo con la linealidad temporal y espacial y optando a menudo por lo fragmentario. En el lenguaje se buscará una mayor expresividad y experimentación, utilizando recursos como el simbolismo, la metáfora y el monólogo interior. Los puntos de vista subjetivos, la puesta en entredicho de la credibilidad del narrador o la aparición de los finales caracterizan a estas nuevas narrativas, definidas en ocasiones como anti realistas.
El siglo XXI presenta un panorama plural y diverso donde prima la hibridación de géneros y una globalización sobre la que pesan dos factores: por un lado, la reducción drástica de los costes de producción, que produjo la aparición de los sellos independientes, muchos incluso no profesionales, y más preocupados por las cuestiones artísticas que por los resultados económicos; por otro, la aparición de internet. De repente, ya no eran necesarios mediadores como los editores, o soportes como los libros y las revistas. Los escritores podían publicar directamente sus textos en páginas web, foros y blogs, a los que los lectores accedían con total libertad. Y el cuento se adaptó a esta nueva posibilidad.
¿Cómo no preguntarse cómo serán los cuentos del futuro? No sabemos si la inteligencia artificial suplantará a los humanos, pero lo que sí sabemos es que seguirá habiendo cuentos. Mudarán de forma, de temas y de soporte, pero seguirán ahí. Mientras haya algo que contar, necesitaremos cuentos.

Pregunté a una niña, en una ocasión, si le gustaba más su perro con el pelo largo o corto: «Me gusta con el pelo largo y corto», me dijo. Qué lección: las comparaciones son innecesarias y no hace falta desprestigiar una cosa para ensalzar la otra.
No hay que elegir entre cuento o novela, pero cuántas veces el cuento tiene que sacudirse de encima ese complejo de hermano menor. ¿Por qué? Quizás porque el género tiene prestigio, sí, pero dentro de un reducido número de lectores. Para el resto, es visto como algo para entretener a los niños o como eso que hacen los escritores cuando empiezan y quieren practicar antes de ponerse a escribir algo serio de verdad: o sea, una novela. Los cuentistas tienen que andar justificándose por no caer en los brazos de la gran reina de la narrativa. «¿Para cuándo el salto a la novela?» A los novelistas no se les pregunta si ya se sienten preparados para escribir un cuento. Algunas editoriales hacen incluso pasar libros de cuentos por novelas, se escudan para hacerlo en la unidad temática o en lo orgánico del volumen. Subyace el miedo a que si dicen abiertamente que son cuentos, pocos compren el libro. Ni siquiera el Nobel a Alice Munro, cuentista canadiense, ayudó demasiado. Tampoco la existencia de grandes autores que brillaron en este género más que en las historias de largo aliento: pienso en Cortázar o en Borges. La tradición está llena de maestros: Chéjov, Carver, Cheever, Clarice Lispector, Lucía Berlin, Kafka… son muchos. Con todo, existe la idea de que los escritores solo los escriben como un entretenimiento ligero, para no perder el pulso narrativo mientras no tienen una novela entre manos. Lo más difícil es para los autores entregados casi de forma exclusiva a esta forma de contar: pienso en Gonzalo Calcedo o en Eloy Tizón o en Cristina Fernández Cubas, todos referentes contemporáneos. Lo bueno es que hoy se publica tanto que hasta para los cuentos hay espacio. Hay editoriales que profesan una lealtad absoluta al género, como Páginas de Espuma (estupendo 'Siete casas vacías', de Samanta Schweblin), y otras que apuestan por dejar caer de cuando en cuando, y con buena acogida, algún título entre tanta novela ('Las cosas que perdimos en el fuego', de Mariana Enríquez, por ejemplo). Entre unas cosas y otras, los aficionados al género estamos bien surtidos de estos libros que no son ningún hermano menor, ni ninguna transición de un autor hacia obras superiores. El cuento es un género mayor. Y, quizás, por su condensación y precisión, encierre lo mejor de la literatura. Por decirlo con Melville: 'Bartleby, el escribiente' está a la misma altura que 'Moby Dick'.

Aunque la edad y los títulos publicados me han prestado el título de esta reflexión, he pactado conmigo mismo un armisticio. El cuento no se merece una derrota.
La pelea literaria sigue. Quizás sin el público merecido, pero siempre con la convicción algo pirata de los que tienen poco que perder. Porque, inamovible, el dique de la novela sigue embalsando las aguas del mercado. A cambio, el relato es el más inaprensible de los géneros. Sencillamente mana. Hay épocas de bonanza en las que su corriente profundiza su lecho; otras, apenas es un hilo de agua entre los cantos rodados descubiertos por la sequía. Tal vez ese sea su sino, desaparecer y reaparecer, serpentear, ser un meandro. Nunca, por supuesto, el afluente de los llamados géneros mayores.
Para irse por las ramas tenemos la novela. Incluso está bien visto. Hablo de esas divagaciones y juegos estructurales que se toleran cuando los textos suman cientos de páginas. En el cuento no hay espacios gratuitos, lo cual no implica simpleza, sino sencillez. Su nobleza reside en la falta de límites, en la desobediencia a las modas. La narración breve nunca deja maniatado al lector, al contrario. Sin su complicidad, ese cuento ensayo, ese cuento sortilegio, carecen de sentido. En la mayoría de los que he escrito, la ausencia de final es una puerta abierta, un guiño para continuar viaje. Empieza allí donde la imaginación ha depositado una semilla de palabras y continua solo, a menudo agazapado. Prefiero esa minúscula autonomía a la condena de enzarzarse con una historia durante años, acartonando la imaginación.
Se trata de estar en movimiento. De hacer fogatas que iluminen la noche de un campamento y desplazarse. Puede que en ocasiones se pierda el rumbo. No importa. La brújula del cuento se mece en tu bolsillo. Interpretar las coordenadas es otro asunto. Como contaba al principio, antepongo la emoción del hallazgo al aburguesamiento de los capítulos.
En consecuencia, mis expectativas respecto a la recepción del género no han encogido, han madurado. Habito el cuento de nunca acabar por despecho a tantos dichos que se sirven, irónicamente, de la palabra cuento. Lo breve, a su manera, te permite estar en forma aunque los combates no sean en Las Vegas de la literatura. Con el aplauso de unos pocos basta. En cierta manera, los cuentistas convencidos nos sentimos reflejados en el triste púgil de Aldecoa y seguimos buscando el KO literario del grandullón Hemingway. Un romanticismo que trasladamos al cuadrilátero de la poética, cuyas dimensiones no llevan a engaño. Inevitablemente, a menudo toca levantarse de la lona. Bien lo sabía nuestro Young Sánchez del alma: «Entonces sonó la campana y se volvió. Estaban esperándole». En esas estamos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Carlos G. Fernández y Lidia Carvajal
Rocío Mendoza | Madrid, Lidia Carvajal y Álex Sánchez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.