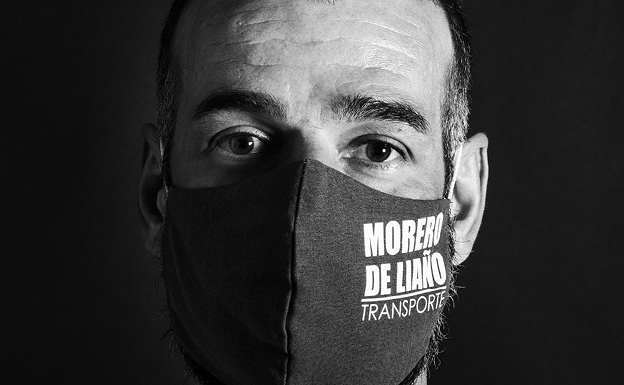
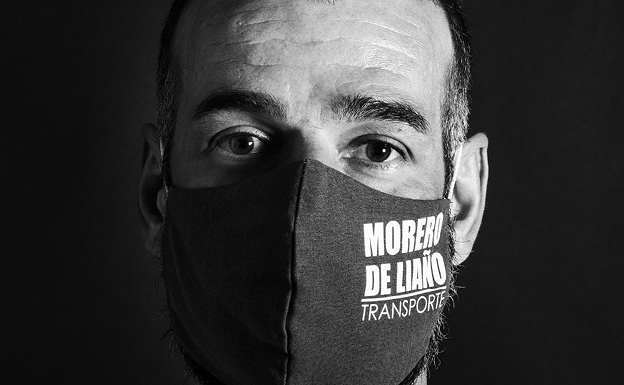
Secciones
Servicios
Destacamos
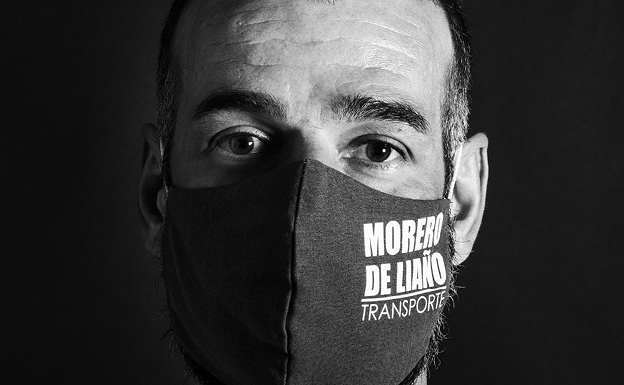
Son las once de la mañana de un martes laborable, pero en el Parque Mesones de Santander ya hay que dar varias vueltas para aparcar. En la playa del Sardinero, las sombrillas salpican de colores la arena, mientras las motos se acurrucan en las aceras ... y los coches ocupan dos minutos la zona de carga y descarga con los intermitentes encendidos. «Pero nunca son dos minutos», dice Ramiro Millán (Madrid, 1977) mientras abre la plataforma trasera de su camión que acaba de estacionar donde ha podido. Conduce un vehículo de casi nueve metros de longitud, con un motor de refrigeración sobre la cabina, y en su interior, ocho palés cargados de comida envuelta en celofán que tiene que entregar en ocho supermercados esa mañana, tiendas donde después acudirán los vecinos con la fe de encontrar en las estanterías lo que necesitan en sus casas. Hay algo de magia invisible en un expositor lleno, una credulidad que el covid pulverizó hasta hacernos pronunciar por primera vez la palabra desabastecimiento.
Ramiro aprieta un botón y baja la plataforma. El ruido hidráulico se mezcla con el de la correa de distribución, el motor del frío y el del diesel del camión Renault con el que trabaja desde marzo de 2020, justo cuando empezó la pandemia. El ruido se pierde en el parque y se eleva por encima de los árboles, de fondo el mar, pero ese ruido le ha valido denuncias de vecinos que llaman a la Policía, gritos desde la ventana a las siete de la mañana. Él lleva desde las cuatro en danza, pero no se lo dice; él sólo descarga, como está haciendo esa mañana de sol en la que su sudor se mezcla con el olor a crema solar de la gente con la que se cruza.
Cuando la plataforma trasera está a la altura de la carretera, mete la traspaleta eléctrica por debajo del palé y saca una mole de envases en una torre perfecta de casi dos metros de altura. Una mujer que carga con una hamaca le cede el paso: «Vas como para que se te rompa el plástico», le dice, y Ramiro se ríe y le agradece el gesto sin dejar de empujar con su 1,90 de estatura. Si se rompiera ese celofán, cientos de envases saldrían despedidos: queso, embutidos, masas de pizza, gazpacho. Pero no sucede. Las puertas de la tienda notan su presencia y se abren.
En detalle
El termómetro marca 26 grados cuando trepa por las escaleras de la cabina agarrándose a dos asas y sin dejar de hablar se acomoda en el asiento que sube y baja y bota mientras trata de sacar del aparcamiento el camión; tras varias maniobras, en las que la dirección asistida es un chiste comparado con la velocidad con que articula las marchas, lo logra. «En el confinamiento esto no pasaba», dice al pasar entre los coches que aparecen por delante, los costados, por los espejos retrovisores. Ramiro conduce hacia el segundo establecimiento esquivando esas presencias. Se sabe de memoria la ruta, el orden de entrega y sobre todo el tiempo disponible para hacerlo: «En el confinamiento nos quitaron el tacógrafo para poder suministrar a todos los supermercados», explica en alusión al límite de horas y los descansos estipulados. Pero entonces la prioridad era otra, entonces había que llevar comida y trabajó todas las horas que hizo falta para garantizar el suministro. «Recuerdo que el Ejército y la Guardia Civil te daban paso en las rotondas, en los controles, pero ahora están otra vez con que estás mal aparcado, con la multa... La vuelta a la normalidad ha sido volver al rigor de la burocracia».
Trabajar en pandemia «Estábamos solos durante horas por la carretera, y si tenías que ir al baño, tenías que hacerlo en la calle: todo estaba cerrado»
Contagio «Si tuviese miedo al covid, tendría que tener miedo al camión de 20.000 kilos que llevo, y no me puedo permitir tener miedo»
Cuando mueve el volante que tiene el diámetro de una paella, los brazos se le tensan del esfuerzo. En el izquierdo, un tatuaje de colores asoma por debajo de la manga corta del uniforme de su empresa, Morero de Liaño. ¿Cómo se sentía conduciendo por calles desiertas? Por primera vez en la entrevista, el verbo ágil de Ramiro hace una pausa que frena todo lo demás: «Fue una sensación extraña», dice. «Yo que he hecho el servicio militar, lo sentía como si estuviera en estado de guerra, sobre todo al ver el miedo de la gente, el pánico en la cara de algunas personas que estaban haciendo cola». Una rotonda demasiado pequeña para los nueve metros de su camión vuelve a poner a prueba su fuerza para girar el volante mientras recuerda a su padre: «Nació en 1943 en Ciudad Real, en plena postguerra y época de hambre, y siempre me advertía de una cosa: que no falte nunca comida en el supermercado porque entonces hay un problema. Y es verdad, puede faltar lo que tú quieras, pero como falte comida, la gente se desespera. Imagínate que vas a un supermercado y sólo queda una botella de agua y sois veinte para esa botella. Pues ahí se pierde la humanidad», dice. «Ya puedes tener la educación y valores que quieras, que en esa última botella sale lo peor del ser humano».
¿Y cómo os recibían? «Como héroes. ¡Éramos héroes! Nos aplaudían como nunca en mi vida, llegabas con el camión hasta arriba de mercancía y a veces hasta te echaban una mano para descargar; íbamos por la calle y nos aplaudían y nos gritaban ¡vamos, chavales! Se te ponían los pelos de punta, y aún me pasa al recordarlo». Y efectivamente, los antebrazos de Ramiro parecen de repente un rallador, puntas que desvelan la emoción sobre los músculos de un transportista que sujeta firme el volante.
Trabajaba en hostelería en Formigal, donde combinaba con deportes de invierno sus estancias, pero cuando empezó la pandemia, volvió a Cantabria. «Mi hermana es administrativa de Urgencias en el hospital Severo Ochoa de Madrid, y yo también quería hacer algo, necesitaba contribuir, era muy fuerte lo que estaba pasando». Así empezó a trabajar en la empresa de transportes donde buscaban gente para dar abasto: «La pandemia me trajo este trabajo, pero también la satisfacción de ayudar todos los días cuando peor estaban las cosas. Y no solo yo, también mis compañeros de la empresa, todos han hecho un 'currazo' que hay que reconocer».
Sin embargo, si le preguntas por la vuelta a la normalidad, de aquel esfuerzo llega ahora lo contrario: «Ahora somos villanos y protestan por el camión; por ejemplo, entro en una glorieta donde me tengo que abrir más porque esto no gira como un coche y te sale el típico que te grita y te insulta, y dices, joder, macho, déjame pasar, que voy en camión». Y como si afuera supieran que se está hablando de ellos, en la rotonda de la S-20, un vehículo se intenta colar por el carril interior y Ramiro da un frenazo que hace bambolear con violencia la cabina. ¿Pasó miedo? «No». ¿Ni cuando todos en casa limpiaban las bolsas del supermercado con lejía porque no se sabía por dónde se transmitía? «No, no pasé miedo. Soy muy echado 'palante'. Si tuviese miedo a eso, ¿entonces qué tendría que hacer con el carné de conducir, si nos estamos jugando la vida conduciendo cada día una máquina de 20.000 kilos? Si tuviese que tener miedo al covid, entonces, tendría que tener miedo al camión, y no me puedo permitir tener miedo». Y vuelve a citar a su hermana, a la que alude una y otra vez como un argumento insoslayable, hasta que al fin, cuando está terminando el trayecto, dirá su nombre: «Mi hermana Lydia ha estado en primera línea de fuego, y yo, en la otra... ¡Lo llevamos en la sangre!», y suelta una atronadora carcajada que hace pensar en ese padre de Ciudad Real con el que cumple su designio en cada entrega que hace.
En la acera está montada una furgoneta de mensajería y otras dos ocupan la carga y descarga: «Verás ahora», dice riéndose antes de bajar de un salto. Él no es el único que circula y reparte, todo un colectivo de transportistas hace que funcione la ciudad sin que el resto reparemos en ellos hasta que ocupan la calzada, un aparcamiento o llegan con paquetes a casa cuando ninguno podíamos salir. «Desabastecimiento no llegó a haber», dice tajante: «Sólo hubo problemas con el papel higiénico al principio, porque la gente enloqueció un poco con eso, después con la harina, porque les dio por hacer pan, y al final... ¡con la cerveza!», y vuelve a reírse.
Cantabria estaba encerrada, y los transportistas a su vez estaban encerrados en las cabinas, armados sólo con guantes de látex y una mascarilla: «Pasaba horas en el camión y si tenía que mear lo hacía en la calle porque no había un sitio donde entrar, todo estaba cerrado». No, no hubo carestía en ningún momento, pero hubo soledad, «y eso que yo iba cada noche a dormir a casa, ¿pero esos?», y señala con la mano con la que mueve palés de cien kilos un tráiler que en ese momento se desvía hacia la autopista mientras él regresa a unavía urbana: «Esa gente se iba durante 21 días solos, en plena pandemia, y no volvía a ver a sus familias hasta semanas después. Y luego lo del Brexit. Lo de ellos sí que ha sido duro». ¿Yahora? Ramiro levanta la vista de la carretera, y como si notara la ligereza del camión vacío al final de la ruta, sonríe sin prisa: «Ahora a descansar, que mañana repetimos», y antes de imaginar más palés con celofán, da al intermitente y acelera entre coches diminutos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.